LLega el maldito momento en el año en el que la rutinaria labor del docente universitario requiere un esfuerzo extraordinario. Éste momento es la instancia de evaluación al final de la cursada. El esfuerzo extraordinario no tiene que ver con medir los conocimientos adquiridos por el estudiante sino el trámite burocrático de calificar arbitrariamente un número considerable alumnos en un proceso casi de dimensiones industriales. En ese proceso industrial de calificar alumnos en una escala numérica del 1 al 10, cumplo la función de mecanismo. Soy como una de las pequeñas manijitas que deja caer las distintas bolillas (los alumnos) en un casillero con un número.
Completamente consciente de esta tarea, -en especial en la cátedra que trabajo, Problemas Filosóficos Contemporáneos II, en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires- larga y tediosa, es que emprendí la jornada tomando finales en una sesión casi maratónica. Esto sin siquiera mencionar las peripecias para llegar en hora hasta Púan con el más implacable calor de diciembre.
En cierto punto y establecido desde arriba -de la cátedra- hacia abajo, todo se resume a entregar las actas con las notas de los alumnos antes de que cierre el cuatrimestre. Esto en principio parece fácil, incluso un acto administrativo rutinario, sin embargo clasificar en un continuo del 1 al 10 toda la ignorancia de los estudiantes es tanto injusto como imposible. Por eso mismo evaluar no busca ni hacer justicia ni posible medir el conocimiento del alumno.
El trabajo de evaluar se parece más al de marcar ganado que al de enseñar o aprender. En este sentido se me podría considerar un hábil manejador de ganado.
Aunque el cargo de menor jerarquía -ayudante de cátedra- ya llevo más de diez años realizándolo y entre mis colegas se me considera competente a pesar que todos tengan sus críticas y reservas sobre mis posiciones teóricas. En este sentido mi lugar en la cátedra se debe más a una cuestión práctico-administrativa que de mérito académico. Sin duda tengo menos credenciales que mis compañeros, pero nadie espera de mi que sea una eminencia de la historia de la filosofía tanto como que pueda dar una clase sobre Marx, Hobbes o Walter Benjamin, y por sobre todo, que pueda evaluar.
Siento como si mi lugar en la cátedra fuera el del verdugo, como si mi desapego al proceso de calificar alumnos fuera algo apreciado a tal punto que ése fuera el principal valor que le aporto.
Sea lo que fuere -más allá que esté concursado en mi cargo- que me mantiene en mi empleo, lo aprecio secretamente, a pesar de que no me permite, lo que en filosofía se dice, "llevar una buena vida", al menos me permite llevar una vida. O como me gusta pensarlo, "de algo hay que morir". Que mejor que morir de la filosofía.
Debíamos evaluar a las 68 alumnos de la cátedra de forma oral. Esto es revisar el programa de la materia, al menos los temas principales. Como si uno pudiera en 5 ó 7 minutos revisar la dialéctica hegeliana, la ética de la acción y los principios de la filosofía analítica. Esta claro que esta actividad es una carnicería del pensamiento filosófico. Se lo corta como una pieza de carne y se le pone un valor. Los estudiantes haciendo cola en la puerta como las vacas esperando entrar al matadero. Las jovenes mentes ingenuas que creen que su conocimiento será auditado no son más que actores o cantantes en un concurso que reciben sin más su veredicto con un número.
La instancia de evaluación se desarrolla generalmente a lo largo de 3 ó 4 horas, en la que un grupo de docentes -los ayudantes- distribuidos en distintos rincones del aula se sientan frente a un alumno y le hacen preguntas sobre el programa. Siempre hay entre 3 y 4 docentes tomando simultaneamente, alguien -genralmente un adscripto- que ordena la entrada y el profesor que se encarga de cargar las notas a las actas. Como un trabajo industrial con su división del trabajo. Así es como funciona la unidad productiva de la cátedra.
Generalmente no todos los ayudantes se quedan las 3 ó 4 horas completas. Claramente es una actividad que no se puede prolongar más que esto sin afectar al docente. En mi caso, y por lo dicho anteriormente, suelo estar desde que empieza hasta que termina la evaluación. Como dije, en parte es por esto que me quieren en la cátedra. Para ejecutar esta labor.
Como toda actividad pesada de baja remuneración que se realizan en el radio de la región metropolitana -léase ciudad de Buenos Aires y Conourbano- se lleva a cabo "tracción a merca". Esto es tomando cocaina. La única manera de ponerle la "caripela" a 15 pibes que te vienen a hablar de filosofía y que si los tenés que evaluar por lo que realmente dicen (y no por una doble hermenéutica de la indulgencia pedagógica) simplemente tenés que echarlo del aula de la misma manera que jesús expulsó a los mercaderes del templo.
Pero la evaluación no es un acto de mesianísmo redentor. No estoy ahí para reconciliarte con el mundo de las ideas y la verdad verdadera. Estoy ahí para poner un número. Del 1 al 10. Soy un mecanismo de una maquina burocrática que adoctrina cuerpos en un disciplina de supuesto saber. En este sentido no me considero más que un profesor de educación física. Tal vez menos. El profesor de educación física, en toda su mediocridad, acondiciona los cuerpos para una actividad vital como la vida. La disciplina filosófica -más como es adoptada por estos filisteos- no tiene ni remotamente este efecto sobre el cuerpo. Por el contrario, bajo el mito platónico del mundo de las ideas, la disciplina filosófica olvida en su dialéctica y analítica la instancia del cuerpo. Lo veo concretamente. Cada vez que veo una joven atractiva que comienza a estudiar filosofía me lamento por lo que se convertirá cuando termine. Tal vez al final de su carrera como estudiante se convierta en una licenciada en filosofía, perso se su cuerpo se transformará en el pálido recuerdo de esa bella joven que era antes de comenzar.
Reconociendo esta debilidad del cuerpo del filósofo, o de la labor filosófica ... en realidad -para el caso que remite- de la docencia universitaria. Hace mucha justicia el dicho popular que dice: "El que sabe hacer, hace, el que no, enseña". En este sentido la docencia es el lugar en el que los inútiles no pueden hacer daño a la sociedad. Como si tener un inútil enseñando en cualquier nivel no fuera algo que hiciera daño a la sociedad. Pero nuevamente, no se trata de hacer justicia sino de calificar, poner un número, matizar dentro de lo imperfecto el grado imperfección.
En este sentido matizo la sensibilidad con la eficiencia para realizar la tarea al tomar cocaina. La cocaina es un excelente estimulante para afrontar tareas pesadas como la evaluación en serie.
Cada dos, tres (el intervalo que convenga) alumnos una escapada al baño para darse un saque. En el baño uno se encierra en un inodoro siempre intentando no tocar nada -ya que los baños de filo son célebres por su estado deplorable- y ponerse a mañobrar con la bolsita. De las múltiples técnicas para tomar cocaina en los baños públicos -que van desde la moneda, el hueco del puño, incluso la desagradable de tomar de la tapa del inodoro- puedo decir que desarrollado una propia. La técnicas requiere un sorbete como el que se utiliza para tomar bebidas y cualquier volante o tarjeta de las que se reparten gratuitamente en la calle o en los locales. Se vierte el polvo sobre la tarjeta y se aspira por la pajita. Un procedimiento rápido e higiénico.
Así, bien duro (bien drogado), con la sensibilidad bien anesteciada, es que el mecanismo hace mover al engranaje y los alumnos pasan se los escucha y se les atribuye un número. Este no es un trabajo de precisión como es un trabajo de escala. No nos piden encontrar a un Mozart sino que ordenemos a los Salieris. Como las personas que trabajan en un depósito moviendo cajas de un lado al otro llenando las ordenes que les envían.
Cuando volví del baño tras aspirar cocaina por segunda vez -y tal vez en una dosis un poco más alta de lo devido- el calor agobiante y la falta de oxígeno en el aula se empezó a sentir.
La alumna había comenzado a contestar la pregunta cuando sentí pesadamente las reververaciones de las voces dentro del aula. Sentía que me bajaba la presión, me faltaba el aire, y los sonidos me apabullaban, mientras que una alumna me hablaba sin que la pudiera ni oir ni entender. Era como la escena de la película "Salvando al soldado Ryan" donde Tom Hanks aturdido por una explosión se encuentra frente a un soldado que le pregunta que hacer y este no puede contestar ni entrar en sí.
Me imaginaba -con cierto deleite cínico- cayendo sin conocimiento frente a la alumna y que saliera rodando de mi bolsillo la bolsa de cocaina abriendose y mostrando su contenido. Esto con salvataje de los servicios de emergencias y expediente académico y por medio.
Tratando de controlar la respiración para recobrar el aliento para decirle a la alumna que me excuse que debía tomar aire, fué que logré recuperar la compostura para seguir adelante.
Fué un momento de pánico detonado por el calor, el ruido y el exceso de estimulantes. El episodio no duro lo suficiente para que nadie lo pudiera percibir, incluso la misma estudiante que se encontraba frente a mi.
Para cuando había terminado ya me encontraba mejor. Tomé un poco de agua para recomponerme y seguí adelante con la evaluación. A este episodio le siguieron 8 alumnos más y dos viajes al baño para tomar cocaina.
La verdad fué un trabajo muy duro, fueron muchos alumnos que tuve que calificar y requirió mucha cocaina.





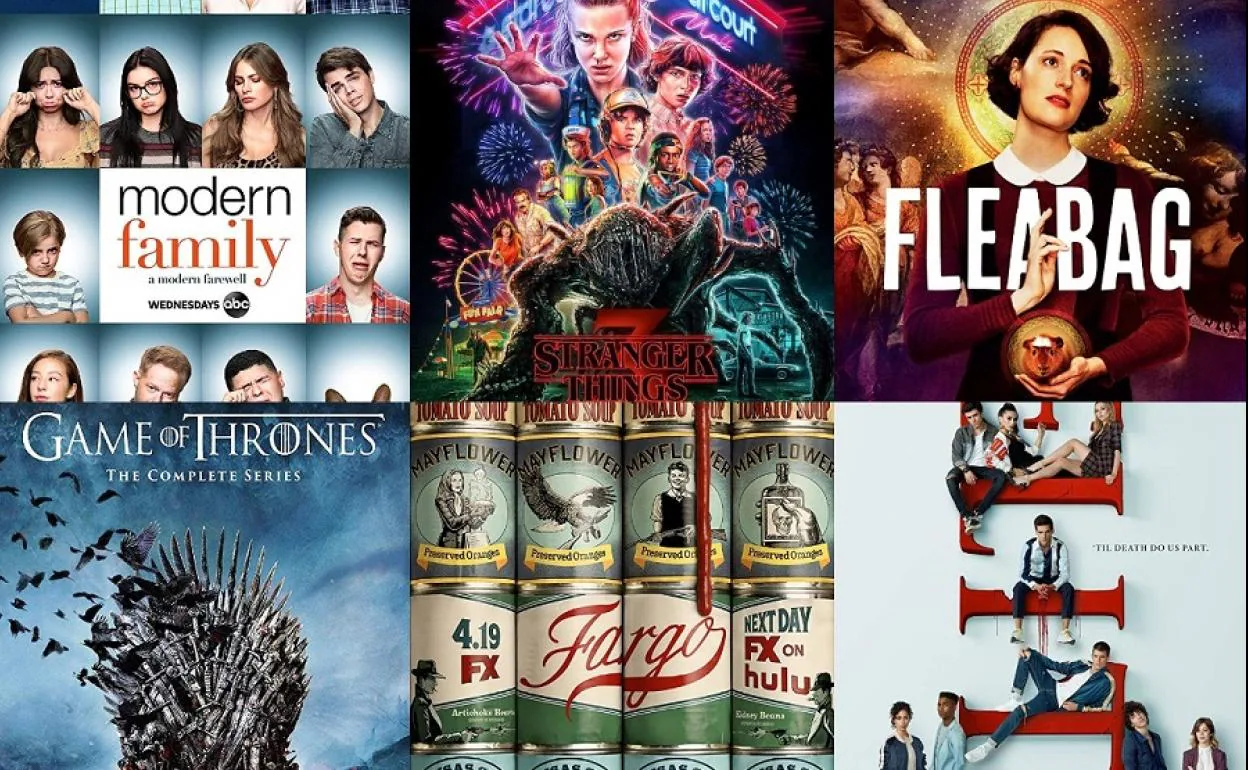


0 Comentarios